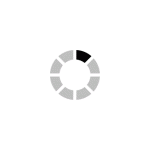Para nuestra sorpresa, en la estación de Lugano nos estaba esperando
Martín, allí, parado en el andén, con lágrimas en los ojos; hacía cinco
años que no nos veíamos, las dos lo abrazamos con emoción, y lloré
tanto, pensaba en Diego, en mamá, en todos estos años de ausencia, en
la complicada operación que le esperaba a Clarita en unos pocos días,
lloraba y no podía dejar de abrazar a mi hermano. Por supuesto que él
estaba al tanto de que no había que decirle a Clari lo de Diego, así que
compartíamos una secreta congoja que escapaba a la comprensión de
nuestra hermana, que habrá juzgado un tanto excesiva nuestra reacción
emotiva al saludarnos. La escena se volvió defi nitivamente surrealista
cuando, una vez en el departamento de Martín, conversábamos sobre
como iba la vida y mi hermana le contaba con alegría lo bien que estaba
Diego con sus esposa y sus hijos, la hermosa familia que eran, lo felices
que los veía. Por un momento creí que vomitaría las masitas con jugo
con que nos había invitado mi hermano, tuve que contener la respiración
para evitar estallar en un llanto absoluto. Pensar en mi Héroe, en las
agallas que él tenía —porque yo se las había creado y por lo tanto
existían también en mí—, me ayudó a pasar ese momento; y por suerte
la conversación pronto se desvió por otros carriles. El departamento de
mi hermano era hermoso, el gran living tenía piso de mármol brillante y
una imponente araña de cristales de roca, estaba decorado con muebles
nuevos de estilo italiano o francés, cuadros originales y adornos de
vidrio y porcelana dispuestos artísticamente con la exactitud de piezas
de relojería. Nada parecía estar fuera de lugar, daba miedo meter mano,
en esa casa no podrían entrar niños…A mi criterio le faltaría un poco
más de vida para ser perfecta, qué se yo, un libro desordenado como
que lo estuvieron leyendo, un suéter sobre una silla, un juego de mesa,
la ceniza de un sahumerio gastado, pero al salir al balcón terraza,
impecablemente blanco, que ofrecía una vista panorámica del lago y de
toda la ciudad quedé maravillada y adjudiqué mis críticas a la falta de
habilidad que tendría yo para lograr un ambiente tan exquisito.
Evidentemente les estaba yendo muy bien en lo económico; me alegré
por él, pero en el fondo me sentí herida porque ese hecho significaba
que si no volvió a Buenos Aires en todos estos años no fue por falta de
recursos, sino porque directamente no quería vernos, no le interesaba,
¿tan resentido estaría con nuestra familia?, ¿tan ajenos nos sentiría?,
seguramente por el daño que le hicimos al no aprender a aceptarlo como
era. Ahora yo estaba en su casa, en Suiza, dispuesta a dar todo de mí para
que esa situación cambiara, ya había perdido un hermano, y esa pérdida
no tenía retorno, pero ésta sí podía tenerlo, tal como mi Héroe me estaba
enseñando. Nos instalamos en el cuarto de huéspedes, que constaba de
dos camas queen decoradas con acolchados y almohadones en distintos
tonos de seda tornasolada con letras chinas, concordantes con el estilo
oriental de los cuencos con cañas de bambú sobre la mesada de caoba, y
el gran tapiz de la pared. Clara quiso recostarse a dormir una siesta, y, a
los pocos minutos de estar a solas con mi hermano, me largué a llorar de
nuevo, ahora sí hablándole de Diego, manifestándole abiertamente mi
angustia, desolación y preocupaciones, y a la vez expresándole lo mucho
que me alegraba de verlo de vuelta, quería ser cariñosa con él, hasta le
dije varias veces que lo quería. Había comprendido que la sombra de
la muerte no asecha sólo a los ancianos o enfermos, sino que esta allí,
siempre presente, detrás de cada uno de nosotros, agazapada para dar su
coletazo fatal en el momento menos esperado. Ya no volvería a cometer
el mismo error que con Diego, de creerlo inmortal, de pasar a su lado
como si tal cosa, día tras día, sin detenerme a preguntarle como estaba,
a regalarle una sonrisa, o una palabra afectuosa, Hermanito, dame la
mano, estoy tan triste… ya no puedo ser la misma ahora que Diego no
está, quisiera poder volver el tiempo atrás y cambiar todo lo que hice, o
mejor dicho lo que no hice, estoy desesperada, no me había dado cuenta
de cuánto lo quería hasta que esto pasó, no me daba cuenta de nada,
¡a veces soy tan idiota!, la vida pasa y yo no hago nada, no le doy nada
a nadie, si sigo así voy a morir sin haber vivido. Él me entendió mejor
que nadie, cómo no me iba a entender, si también lo había impactado el
dolor de la pérdida a la distancia, la suya física, la mía sólo actitudinal, Si
me conoce desde que nací, y siempre me criticó por ser tan fría, aunque
yo entonces no lo escuchaba. Realmente siento que abrí mi alma en
aquel reencuentro; pude ser yo misma ante otra persona, como no lo
había sido en mucho tiempo: llegué a contarle del Planeta Lina, de mi
romance imaginario con el doctor Fiorini, y hasta el argumento del libro
que estaba escribiendo.
En un momento dado escuché el sonido de una llave en la cerradura,
y vi entrar a un muchacho muy apuesto, vestido de traje. Un perfume
dulce y sofi sticado invadió todo el ambiente. Me quedé anonadada
ante su presencia: alto y delgado, tenía unos ojos brillantes como
dos esmeraldas, nariz respingada y una sonrisa perfecta, era el típico
hombre del que yo podría haberme enamorado. Mariano me saludó
con amabilidad, Supongo que vos sos Catalina, adivinó, y saludó a
mi hermano con una palmada amistosa en el hombro, evitando herir
mis sentimientos al darle un beso. Preguntó por nuestra hermana,
y le contamos que dormía, así que se sentó con nosotros a conversar
un rato; no tenía modales afeminados como yo había imaginado, al
contrario, se lo veía viril y jovial, además era perceptivo, porque intuyó
que antes de su llegada estábamos hablando de cosas más importantes,
privadas. Comprendiendo que hacía tantos años que no nos veíamos, y
que seguramente teníamos mucho por hablar, nos sugirió que diéramos
una vuelta por el barrio, ¿Por qué no la llevás a conocer el funicular?,
propuso, Yo me quedo acá por si Clara se despierta. Todavía no había
anochecido y el aire tibio del verano realmente invitaba a salir, así que
aceptamos su sugerencia y nos fuimos caminando, de la mano, como
cuando éramos niños.
Hablamos de tantos temas que me pareció natural, en un momento,
hacerle la pregunta que había estado reservándome desde aquella tarde
inolvidable, hacía más de diez años, en la que llegué de la escuela,
ensimismada, y al entrar a casa me encontré con el caos. No sentía
limitación alguna para hacerlo, la confianza estaba dada, fue sólo
animarme a romper una barrera sin sentido, No te tomes a mal lo que
te voy a decir, pero si no te molesta que te pregunte, me gustaría que
me cuentes un poco como es que empezó todo, quiero decir, ¿cómo fue
que te volviste... gay?, es algo que siempre me intrigó. Martín sonrió
con condescendencia al notar cuánto me había costado pronunciar
esa palabra; nos sentamos en un banco frente al lago y, mientras
observábamos la puesta del sol, comenzó a contarme su historia, con
más soltura de la que esperaba, lo que, para ser sincera, me daba un
cierto pudor.