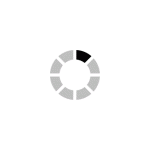El momento en que Padre Bernardo resbaló desde el segundo nivel de la biblioteca quedará grabado en mi memoria para siempre. Precipitándose al vacío mientras manoteaba en un intento desesperado por salvar su vida. Ahora su cuerpo yace inerte en un charco de sangre, ante la mirada aterrada de quienes poco antes tranquilamente deambulaban por los pasillos entre millares de libros. En el otro extremo, Marco Antonio me mira inexpresivo mientras el asombro y la incredulidad se reflejan en mis ojos...
El Instituto Libre de Filosofía se situaba en el corazón de la gran ciudad y a pesar del bullicio, en su interior se respiraba paz. Desde afuera, parecía simplemente una casa antigua con fachada de cantera y balcones en la parte alta. Justo al entrar, la quietud que se percibía contrastaba de manera sorprendente con el aturdimiento de la zona financiera que circundaba sus paredes. Por el pasillo principal se observaba un patio geométrico con una austera pero hermosa fuente en el centro, y en el fondo, un escudo emblemático con un imponente león y la inscripción “Ad Maiorem Dei Gloriam”.
La biblioteca era una verdadera joya del conocimiento, ya que parecía un laberinto sin salida formado por repisas que albergaban miles de libros extendiéndose en los dos niveles del edificio…
…Al semestre siguiente todo cambió. Padre Bernardo llegó recién ordenado de Roma con un doctorado en Teología Moral por la Universidad Gregoriana. Desde el inicio del curso había tomado la decisión de impartir la clase de Sagradas Escrituras en el Instituto, de modo que aparte de verlo en el Seminario como nuestro rector impositivo, lo veríamos en la escuela como el más estricto instructor. Al poco tiempo nos confesaría: “No piensen que doy clases solo porque no tengo nada que hacer aquí… Lo hago para vigilar que todo marche como se debe. Estamos invirtiendo mucho dinero para que estudien en la mejor escuela, y me quiero cerciorar de que lo estén aprovechando”. Me pareció muy sensato su discurso explicativo, pero las verdaderas razones eran vigilarnos, analizar obsesivamente cada uno de nuestros movimientos y presionarnos a obtener las notas más sobresalientes.
Por algún tiempo, Marco Antonio y yo, coincidíamos casualmente en la biblioteca o en la sala de lectura, donde aprovechábamos algunos momentos para conversar y estudiar antes de entrar a las aulas. A pesar de que no tomábamos las mismas clases, con frecuencia buscaba su ayuda para localizar algún libro, comprender algún concepto filosófico o simplemente para conversar. Con la llegada de Padre Bernardo aquello se acabó, para él una conversación privada en un rincón de la biblioteca no era cosa sana. El estudio debería ser en grupo, según decía, para que todos aprovecharan y compartieran conocimientos al mismo tiempo. Lo de comprar comida en la calle o pasar algunos minutos en la plaza se volvió también imposible.
Con el paso del tiempo, tuve que acostumbrarme al nuevo régimen de Padre Bernardo, aunque creo que para algunos no fue tan difícil como para mi. Su habitación, contigua a la mía, me hacía sentir acosado, en un ambiente asfixiante... “Ya duérmete!” –azotaba mi ventana después de las 10 de la noche – “por eso no quieres levantarte temprano”. De día me decía que era un haragán y por las noches interrumpía mis lecturas. Nunca estaba conforme con mis acciones. “No por nada te asigné como mi vecino... –vociferaba mientras se alejaba a su habitación – “para tenerte bien vigilado”. Como si yo representara una amenaza o algo por el estilo. Apagaba mi lámpara y fingía dormir, aunque confieso que pasé varias noches en vela ideando la manera de matarlo.
Durante los partidos de fútbol, a realizarse en el seminario los martes y jueves al regresar clases, era mi única oportunidad de sacar mi frustración contenida. Su corta estatura lo hacia presa fácil de balonazos mal intencionados dirigidos con toda mi fuerza hacia él, con el único propósito de cobrarme todos los malos ratos que me hacía pasar, tanto en la escuela, como en la casa; ya que hasta en las peores de mis pesadillas estaba presente. En medio de cada partido, no me cansaba de maldecirlo, de lanzar con toda mi fuerza el balón con la esperanza de estallarlo en su cabeza. De arrastrarlo por la cancha polvorienta hasta dejarlo desintegrado como un gusano... Súbitamente el balón golpeaba mi cabeza haciéndome caer bajo aquella nube de polvo y esfumando mi efímero sueño vengativo, mientras se escuchaba del otro extremo, las carcajadas del rector y algunos de sus protegidos. Me levanté convencido de abandonar el partido, y me encaminé a las duchas con la esperanza de que el agua fría ayude un poco a despejar mi mente.
Al sentir que las gotas empapaban mi cuerpo, se evaporaba toda la rabia e impotencia reprimida; y sin darme cuenta, Marco Antonio observaba desde el pasillo mi cuerpo desnudo. Me sentí vigilado y abrí los ojos, no me molestó que me mirara. Sonrió tímidamente y se alejó.
Todo esto ha venido a mi mente como un flash justo cuando en la planta baja del Instituto Libre está el cuerpo sin vida del rector y del otro extremo de la barandilla de contención, entre millares de libros, Marco Antonio, quien me mira enigmáticamente mientras sonríe.
Llegada la hora de desalojar el cuarto del rector, tras su inesperada muerte, una fotografía de Marco Antonio con el uniforme de fútbol cae de la cama justo cuando intentan remover las pertenencias de Padre Bernardo.